Damas y caballeros...
... como ya anunciaba más abajo, el salón del estudio volvería a abrir sus puertas al conocimiento formal en principios de septiembre. El caso de la La Sociedad del Misterio me ha mantenido un tanto alejado del blog, pero ya estamos de vuelta y tengo algunos lindos enigmas para compartir con todos vosotros. Pero antes de esos enigmas, creo yo, convendría arrancar esta, si lo deseáis, tercera temporada de matemáticas en el salón del estudio, como siempre lo hemos hecho. Recordaréis que la tercera entrada del blog estuvo dedicada a hablar de matemáticas, y desde entonces, hasta el mes de diciembre de dos mil nueve, se publicaron regular e irregularmente (todo hay que decirlo) problemas de matemáticas y entradas alusivas a ello. En diciembre todo el blog respiró de matemáticas hasta abril de este año, y desde entonces se publicaron un par de problemas hasta junio, mes en que el blog entró, por así decirle, en una especie de stand by (exámenes y pereza general).
Hace poco han terminado mis vacaciones (¡quiero más!) lo que indica que es menester comenzar a darle vida a este blog con las matemáticas. Agradezco aquí a Jengibre, porque con sus anuncios y sus divertidísimas entradas sobre Cruz y Raya me ha hecho comenzar septiembre con una sonrisa y una carcajada, y lo que empieza bien... generalmente termina bien.
Pero las matemáticas en cuanto a problemas y curiosidades no son lo único que predominan en este blog, damas y caballeros. Referidas a las matemáticas se han publicado ya otras entradas. He allí la tercera entrada del salón, que habla de las matemáticas en cuanto ciencia para descubrir y pensar. También puede citarse la poesía de diciembre pasado, en la que me despido de las matemáticas por un tiempo. Se podría decir que la introducción y reapertura de abril es una entrada alusiva al papel que cumple la lógica lateral en nuestras vidas y a su importancia. En suma, todos los momentos resaltables de este blog con respecto al inicio o fin de las temporadas de matemáticas han estado revestidos o coronados con la entrada especial. Incluso creo recordar publicar una en cuanto a la educación y al enseñar al pensar.
Creo que, como comenzamos temporada (o arrancamos luego de un paroncito), convendría hacer lo propio. Pero esta vez no seré yo quien divague, sino el señor Paenza, personaje que tiene peso en este blog y en gran parte de mi vida. Se reproducirá a continuación el prólogo de su libro Matemáticas... ¿estás ahí? VOL2, en el que el señor Paenza explica los motivos por los que escribe el libro, aclara que las matemáticas no es la calculadora y que el matemático no es el "elegido" (lo mismo que dije yo en abril), y que las matemáticas, bien enseñadas, son seductoras... atractivas y llenas de una magia especial. Habla sobre la enseñanza de la matemática como herramienta para alcanzar un pensamiento crítico y racional. Habla de la matemática como instrumento para la perfección de la ciencia y la mejora en la sociedad. El problema de que la matemática esté recubierta del mito "me llevé matemática a febrero" es generado por los difusores de la matemática, con lo que es necesario que a través de la divulgación científica (ya sea por libros, revistas especializadas, periódicos y, en cierta y retorcida medida, este blog, así como todos los que dediquen aunque más no sea un párrafo a la matemática) es el medio por el cual se contrarreste esta imagen impositiva.
Pero vamos a la cita. Después de eso, al trabajo. Seguir escribiendo yo sería quitarle importancia a las palabras de un genio como Adrián Paenza. Sólo añadiré una cosita: La última anécdota de este prólogo yo ya la he contado (de una forma mucho más resumida) en el problema de la Eminencia (el primer problema de este blog), pero he decidido ponerla aquí para que aquel que no quiera llegar hasta allá (se llama vagancia XD) pueda tenerla más a mano. Enseña una gran lección: "Hasta el más grande debe permitirse decir 'no entiendo'". Y este es un tema que ya he tocado mucho por aquí, aunque nunca está de más repetirlo: Somos seres humanos falibles y nada perfectos. El razonador ideal o utópoico que nos presenta Arthur Conan Doyle difícilmente pueda plasmarse en la realidad. El reconocer que somos falibles, que no siempre lo lograremos al primer intento, que tenemos la posibilidad de caer siempre, y que siempre podremos levantarnos tras esas caídas, es lo que nos hace ser seres humanos. Más aún, estoy arriesgado a pensar que la verdadera sabiduría, como proponía en cierta medida Sócrates, está en reconocernos ignorantes de todo lo que creemos saber. Reconocer que no somos máquinas perfectas de razonamiento y que somos capaces de poder errar (de equivocarnos, de no entender, de no comprender), no es un signo de debilidad o estupidez. Todo lo contrario. Es lo más sano que podemos llegar a hacer, es un signo de valentía, de deseo de superarse a sí mismo, de vencer nuestras propias limitaciones, y es evidencia de una inteligencia natural. Como escribí en una ocasión, más sensato es aquel que sabiendo que no sabe pregunta para saber (he aquí el inmenso valor que tiene reconocer la ignorancia), que aquel que, aún sabiendo que no sabe, deja pasar el tiempo y no se esfuerza para saber.
Con ustedes, el señor Adrián Paenza.
Prólogo
La inequitativa distribución de la riqueza marca una desigualdad
ciertamente criminal. Unos (pocos) tienen (tenemos)
mucho; otros (muchos) tienen poco. Muchos más tienen casi
nada. La sociedad ha sido, hasta aquí, más bien indiferente a las
desigualdades de todo tipo. Se las describe, sí, pero en general
el dolor termina en hacer una suerte de catarsis que parece
“exculpadora”. Bueno, no es así. O no debería serlo. Hasta aquí,
ninguna novedad.
La riqueza no sólo se mide en dinero o en poder adquisitivo,
también se mide en conocimiento, o mejor dicho, debería
empezar por ahí. El acceso a la riqueza intelectual es un derecho
humano, sólo que casi siempre está supeditado al fárrago
de lo urgente (nadie puede pretender acceder al conocimiento
si antes no tiene salud, ni trabajo, ni techo, ni comida en su
plato). Así, todos tenemos un compromiso moral: pelear para que
la educación sea pública, gratuita y obligatoria en los niveles
primario y secundario. Los niños y jóvenes tienen que ir a estudiar,
y no a trabajar.
Con la matemática sucede algo parecido. Es una herramienta
poderosa que enseña a pensar. Cuando está bien contada es
seductora, atractiva, dinámica. Ayuda a tomar decisiones educadas
o, al menos, más educadas. Presenta facetas fascinantes que aparecen escondidas y reducidas a un grupo muy pequeño que las disfruta. Y es hora de hacer algo, de pelear contra el preconcepto de que la matemática es aburrida, o de que es sólo para elegidos.
Por eso escribí Matemática… ¿Estás ahí? Porque quiero que le demos una segunda chance. Porque quiero que la sociedad advierta que le estamos escamoteando algo y que no hay derecho a que eso suceda. Hasta aquí, quienes comunicamos la matemática hemos fracasado, no sólo en la Argentina sino en casi todo el mundo.
Ha llegado la hora de modificar el mensaje. Obviamente, no soy el primero ni seré el último, pero quisiera ayudar a abrir el juego, como lo hice durante más de cuarenta años con alumnos de todas las edades. La matemática presenta problemas y enseña a disfrutar de cómo resolverlos, así como también enseña a disfrutar de no poder resolverlos, pero de haberlos “pensado”,porque entrena para el futuro, para tener más y mejores herramientas, porque ayuda a recorrer caminos impensados y a hacernos inexorablemente mejores.
Necesitamos, entonces, brindar a todos esa oportunidad.
Créanme que se la merecen.
Enseñar a pensar
El mundo académico se nutre de la circulación libre de
información. Cada uno aporta (literalmente) un granito de arena, y así se hace cada ladrillo. A veces viene un Newton, un Einstein, un Bohr, un Mendel, y trae él solo treinta ladrillos, pero en general es así: granito a granito.
ANÓNIMO
Miguel Herrera fue un gran matemático argentino, director de muchas tesis doctorales, en la Argentina y también en el exterior.
Lamentablemente, falleció muy joven. Herrera se graduó en Buenos Aires y vivió muchos años en Francia y los Estados Unidos, para luego retornar al país, donde permaneció hasta su muerte. Quiero aprovechar para contar una anécdota que viví con él y que me sirvió para toda la vida.
Luego de graduarme como licenciado (a fines de 1969), estuve por unos años fuera de la facultad trabajando exclusivamente como periodista. Una noche, en Alemania, más precisamente en Sindelfingen, donde estaba concentrado el seleccionado argentino de fútbol, comenté con algunos amigos que al regresar al país intentaría volver a la facultad para saldar una deuda que tenía (conmigo): quería doctorarme. Quería volver a estudiar para completar una tarea que, sin la tesis, quedaría inconclusa. Era un gran desafío, pero valía la pena intentarlo.
Dejé por un tiempo mi carrera como periodista y me dediqué de lleno a la investigación y a la docencia en matemática.
Luego de un concurso, obtuve un cargo como ayudante de primera con dedicación exclusiva, y elegí como tutor de tesis al doctor toral a Ángel Larotonda, quien había sido mi director de tesis de licenciatura. “Pucho” (así le decíamos a Larotonda) tenía muchísimos alumnos que buscaban doctorarse. Entre tantos,
recuerdo los nombres de Miguel Ángel López, Ricardo Noriega, Patricia Fauring, Flora Gutiérrez, Néstor Búcari, Eduardo Antín, Gustavo Corach y Bibiana Russo.
Doctorarse no era fácil. Requería (y requiere) no sólo aprobar un grupo de materias sino, además, escribir un trabajo original y someterlo al referato de un grupo de matemáticos para su evaluación. La tarea del tutor es esencial en ese proyecto, no sólo por la guía que representa, sino porque lo habitual es que sea él (o ella) quien sugiera al aspirante el problema a investigar y, eventualmente, resolver.
La situación que se generó con Pucho es que éramos muchos, y era muy difícil que tuviera tantos problemas para resolver, y que pudiera compartirlos con tantos aspirantes. Recuerdo ahora que cada uno necesitaba un problema para sí. Es decir que cada uno debía trabajar con su problema. La especialidad era Topología Diferencial. Cursábamos materias juntos, estudiábamos juntos, pero los problemas no aparecían.
Algo nos motivó a tres de los estudiantes (Búcari, Antín y yo) a querer cambiar de tutor. No se trataba de ofender a Larotonda,
sino de buscar un camino por otro lado. Noriega ya había optado por trabajar con el increíble Luis Santaló y nosotros, empujados y estimulados por lo que había hecho Ricardo, decidimos cambiar también. Pero ¿a quién recurrir? ¿Quién tendría problemas para compartir? ¿Y en qué áreas? Porque, más allá de que alguien quiera y posea problemas para sus estudiantes, también importa el tema: no todos son igualmente atractivos, y cada uno tenía sus inclinaciones particulares, sus propios gustos.
Sin embargo, estábamos dispuestos a empezar de cero, si lográbamos que alguien nos sedujera.
Así fue como apareció en nuestras vidas Miguel Herrera, quien recién había vuelto al país después de pasar algunos años
como investigador en Francia. Reconocido internacionalmente por su trabajo en Análisis Complejo, sus contribuciones habían sido altamente festejadas en su área. Miguel había formado parte del grupo de matemáticos argentinos que emigraron luego del golpe militar que encabezó Juan Carlos Onganía en 1966, y se fue inmediatamente después de la noche infame de “los bastones largos”. Sin embargo, volvió al país en otro momento terrible, porque coincidía con otro golpe militar, esta vez el más feroz de nuestra historia, que sometió a la Argentina al peor holocausto del que se tenga memoria.
Pero vuelvo a Herrera: su retorno era una oportunidad para nosotros. Recién había llegado y todavía no tenía alumnos. Lo fuimos a ver a su flamante oficina y le explicamos nuestra situación.
Miguel nos escuchó con atención y, típico en él, dijo: “¿Y por qué no se van al exterior? ¿Por qué se quieren quedar acá con todo lo que está pasando? Yo puedo recomendarlos a distintas universidades, tanto en Francia como en los Estados Unidos.
Creo que les conviene irse”.
Me parece que fui yo el que le dijo: “Miguel, nosotros estamos acá y no nos vamos a ir del país en este momento. Queremos preguntarte si tenés problemas que quieras compartir con nosotros, para poder doctorarnos en el futuro. Sabemos muy poco del tema en el que sos especialista, pero estamos dispuestos a estudiar. Y en cuanto a tu asesoramiento y tutoría, hacé de cuenta que somos tres alumnos franceses, que llegamos a tu oficina en la Universidad de París y te ofrecemos que seas nuestro director de tesis. ¿Qué nos vas a contestar? ¿Váyanse
de París?”.
Herrera era el profesor titular de Análisis Complejo. Al poco tiempo, Antín, en su afán de convertirse en crítico de cine y árbitro de fútbol (entre otras cosas), decidió bajarse del proyecto, pero Néstor Búcari (a partir de aquí “Quiquín”, su sobrenombre) y yo fuimos nombrados asistentes de Herrera y jefes de trabajos prácticos en la materia que dictaba. Si uno quiere aprender algo, tiene que comprometerse a enseñarlo… Ése fue nuestro primer contacto con nuestro director de tesis. Empezamos por el principio. La mejor manera de recordar lo que habíamos hecho cuando tuvimos que cursar Análisis Complejo (y aprobarla, claro) era tener que enseñarla. Y así lo hicimos.
Pero Quiquín y yo queríamos saber cuál sería el trabajo de la tesis, el problema que deberíamos resolver, Herrera, paciente, nos decía que no estábamos aún en condiciones de entender el enunciado, y ni hablar de tratar de resolverlo. Pero nosotros, que veníamos de la experiencia con Pucho, y nunca lográbamos que nos diera el problema, queríamos saber.
Un día, mientras tomábamos un café, Herrera abrió un libro escrito por él, nos mostró una fórmula y nos dijo: “Éste es el primer problema para resolver. Hay que generalizar esta fórmula.
Ése es el primer trabajo de tesis para alguno de ustedes dos”.
Eso sirvió para callarnos por un buen tiempo. En realidad, nos tuvo callados por mucho tiempo. Es que salimos de la oficina donde habíamos compartido el café y nos miramos con Quiquín, porque no entendíamos nada. Después de haber esperado tanto, de haber cambiado de director, de cambiar de tema, de especialidad, de todo, teníamos el problema, sí… pero no entendíamos ni siquiera el enunciado. No sabíamos ni entendíamos lo que teníamos que hacer.
Ésa fue una lección. El objetivo entonces fue hacer lo posible, estudiar todo lo posible para entender el problema. Claro, Herrera no nos dejaría solos. No sólo éramos sus asistentes en la materia para la licenciatura que dictaba sino que, además, nos proveía de material constantemente. Nos traía papeles escritos por él o por otros especialistas en el tema, y trataba de que empezáramos a acostumbrarnos a la terminología, al lenguaje, al tipo de soluciones que ya había para otros problemas similares.
En definitiva, empezamos a meternos en el submundo del Análisis Complejo. Por un lado, dábamos clases y aprendíamos casi a la par de los alumnos. Resolvíamos las prácticas y leíamos tanto como podíamos sobre el tema. Además avanzábamos por otro lado, e íbamos acumulando información al paso que él nos indicaba.
Quiquín fue un compañero fabuloso. Dotado de un talento natural, veía todo mucho antes que yo, y fue una guía imposible de reemplazar. Yo, menos preparado, con menos facilidad, necesitaba de la constancia y la regularidad. Y ése era y fue mi
aporte a nuestro trabajo en conjunto: él ponía el talento y la creatividad; yo, la constancia y la disciplina. Todos los días, nos encontrábamos a las ocho de la mañana. No había días de frío,
ni de lluvia, ni de calor, ni de resaca de la noche anterior: ¡teníamos
que estar a las ocho de la mañana sentados en nuestra oficina,
listos para trabajar! Para mí, que tenía auto, era mucho más
fácil. Quiquín venía de más lejos y tomaba uno y, a veces, dos
colectivos.
Lo que siempre nos motivaba y nos impulsaba era que a las
ocho, cuando recién nos habíamos acomodado, alguien golpeaba
sistemáticamente a la puerta. Miguel venía todos los días a
la facultad a ver qué habíamos hecho el día anterior: qué dificultades
habíamos encontrado, qué necesitábamos. Así construimos
una relación cotidiana que nos sirvió para enfrentar
muchas situaciones complicadas y momentos de dificultad en los
que no entendíamos, no nos salía nada y no podíamos avanzar.
Encontrarnos todos los días, siempre, sin excepciones, nos permitió
construir una red entre los tres que nos sirvió de apoyo
en todos esos momentos de frustración y fastidio.
El problema estaba ahí. Ya no había que preguntarle más
nada a Herrera. Era nuestra responsabilidad estudiar, leer, investigar,
preocuparnos para tratar de entender. Con Quiquín siempre
confiamos en Miguel, y él se ganó nuestro reconocimiento no
por la prepotencia de su prestigio, sino por la prepotencia de su
trabajo y su constancia. Miguel estuvo ahí todos los días.
Una mañana, de las centenares que pasamos juntos, mientras
tomábamos un café, nos miramos con Quiquín y recuerdo que
nos quedamos callados por un instante. Uno de los dos dijo algo
que nos hizo pensar en lo mismo: ¡acabábamos de entender el
enunciado! Por primera vez, y a más de un año de habérselo
escuchado a Miguel, comprendíamos lo que teníamos que hacer.
De ahí en adelante, algo cambió en nuestras vidas: ¡habíamos
entendido! Lo destaco especialmente porque fue un día muy feliz
para los dos.
Un par de meses más tarde, un día cualquiera, súbitamente
creímos haber encontrado la solución a un problema que los
matemáticos no podían resolver hacía ya siglos. ¡No era posible!
Teníamos que estar haciendo algo mal, porque era muy poco
probable que hubiéramos resuelto una situación que los expertos
de todo el mundo investigaban desde tanto tiempo atrás. Era
más fácil creer (y lo bien que hicimos) que estábamos haciendo
algo mal o entendíamos algo en forma equivocada, antes que
pensar que pasaríamos a la inmortalidad en el mundo de la
matemática. ¡Pero no podíamos darnos cuenta del error!
Nos despedimos esa noche, casi sin poder aguantar hasta el
día siguiente, cuando llegara Miguel. Lo necesitábamos para
que nos explicara dónde estaba nuestro error. Por la mañana,
Miguel golpeó a la puerta como siempre, y nos atropellamos
para abrirle. Le explicamos lo que pasaba y le pedimos que nos
dijera dónde nos estábamos equivocando. Entrecerró los ojos y
sonriente dijo: “Muchachos, seguro que está mal”. No fue una
novedad; nosotros sabíamos que tenía que estar mal. Y comenzó
a explicarnos, pero nosotros le refutábamos todo lo que
decía. Escribía en el pizarrón con las tizas amarillas con las que
siempre nos ensuciábamos las manos, pero no había forma.
Peor aún: Miguel empezó a quedarse callado, a pensar. Y se
sentó en el sofá de una plaza que había en la oficina. Tomó su
libro, el libro que él había escrito, leyó una y otra vez lo que
él había inventado y nos dijo, lo que para mí sería una de las
frases más iluminadoras de mi vida: “No entiendo”. Y se hizo
un silencio muy particular.
¿Cómo? ¿Miguel no entendía? ¡Pero si lo había escrito él!
¿Cómo era posible que no fuera capaz de entender lo que él
mismo había pensado?
Esa fue una lección que no olvidé nunca. Miguel hizo gala de
una seguridad muy particular y muy profunda: podía dudar, aun
de sí mismo. Ninguno de nosotros iba a dudar de su capacidad.
Ninguno iba a pensar que otro había escrito lo que estaba en su
libro. No. Miguel se mostraba como cualquiera de nosotros…
falible. Y ésa fue la lección. ¿Qué problema hay en no entender?
¿Se había transformado acaso en una peor persona o en
un burro porque no entendía? No, y eso que se daba el lujo de
decir frente a sus dos alumnos y doctorandos que no entendía
lo que él mismo había escrito.
Por supuesto, no hace falta decir que después de llevárselo
a su oficina, y de dedicarle un par de días, Miguel encontró el
error. Ni Quiquín ni yo pasamos a la fama, y él nos explicó en
dónde estábamos equivocados.
Con el tiempo nos doctoramos, pero eso, en este caso, es lo
que menos importa.
Miguel nos había dado una lección de vida, y ni siquiera lo
supo ni se lo propuso. Así son los grandes.
Creo que todos saben bien qué significa esto. Las matemáticas han vuelto al blog (Jengibre se agarra la cabeza con ambas manos y grita "noooooooooooooo"). El señor Paenza ha sido el que abre esta nueva temporada de Matemática a la carga.
Estad atentos. Pronto puede llegar un nuevo problema en el que la lógica lateral y el pensamiento analítico sea indispensable. Lo dicho, ¡estad atentos!
(cómo me gusta decir eso)






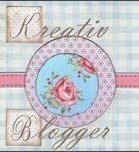

2 comentarios:
¡Síiiiiiiii! Me encanta la sensación que se queda cuando resuelves un problema, sobre todo cuando te lleva un rato. Así que ¡matemática a la carga!
Por cierto, no había leído la anécdota la otra vez y es buenísima. Todo el prólogo lo es. Porque yo soy de esos que está bastante acostumbrado a equiparar matemáticas con calculadora, pero enfrentarme a problemas como los que propones en este blog, o cualquier otro para el que la calculadora no valga y el cerebro tenga que entrar en funcionamiento, demuestran que no es así.
¡Me gusta ver entusiasmo! Es deliciosa, es como haber resuelto algo y sentirse bastante satisfecho XD
Pues...
... ¡estate atento! Quizás mañana por la tarde (tarde española) os caiga una sorpresita... No digo más.
Este prólogo es el que da vida al blog El salón del estudio, por eso lo sientes así XD Y la calculadora, los elegidos, el tipo con la camisa a cuadros, el póster de Albert Einstein, las gafas de sifón y todos esos son mitos o estereotipos. Matemáticas no es el que se pone a jugar con calculadora, matemático es el que se rompe la cabeza pensando en una solución. Y amén por lo último, querido Fantasmas; amén por eso.
Publicar un comentario